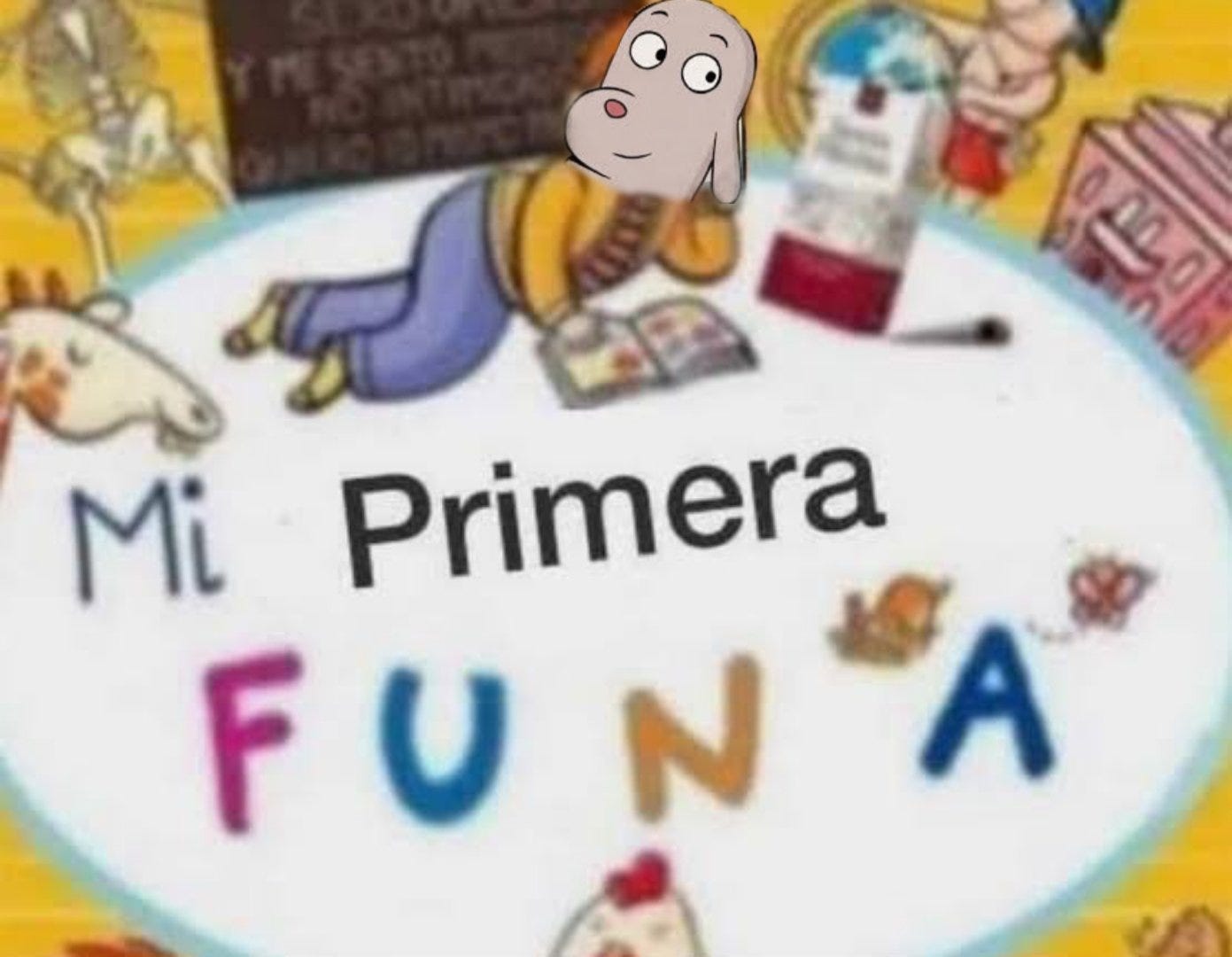¿Funan a Dog de Robot Dreams?
El amor por fuera de la positividad
Contexto
Ya pasó al rededor de poco más de un mes del lanzamiento de la película Robot Dreams, incluso en este mismo espacio llevé a cabo una publicación que versaba sobre el largometraje y que lleva por título Robot Dreams: el encuentro amoroso. Pero hace un par de días, en una llamada con mi novia, me hace saber que uno de los protagonistas de la película está siendo funado en X (antes Twitter).
Mi primera pregunta fue ¿Están funando a un perro ficticio? ¿De verdad la gente se ha tomado personal algo que hizo un perro hecho a trazos? Y la respuesta por absurda que parezca lanzaba un SÍ. Empero, pienso que ello es una situación comprensible, hasta cierto punto.
La cinta protagonizada por un perro y un robot tiene una trama capaz de atravesar las emociones de cada persona, moviendo quizás, algunas fibras de la historia de cada uno de nosotros y nosotras. Nunca en mi vida había presenciado que posterior a encender las luces de la sala la mayoría de los espectadores tuviéramos los ojos hinchados de llorar y las caras hundidas por la tristeza.
Este sentir aunado a las exigencias contemporáneas con las que está cargada la idea de amor han llevado a enjuiciar a Dog. En la red social X, algunas personas han comentado, de forma general, que este personaje “no hizo lo suficiente” para salvar a Robot y que carecía de responsabilidad afectiva.
¿Podemos juzgar a Dog?
Claro que podemos emitir opiniones o juzgar a un personaje real o ficticio, pero al hablar de estos últimos hay que pensar en las limitaciones que tienen. pues dichos juicios que no pueden llegar más allá de una corta apercepción, debido a que tal vez el guion tenga la intensión de causar ese efecto de animadversión sobre el personaje mencionado.
Es el efecto que tiene el cine, el efecto del shock, algo que menciona el filósofo Walter Benjamin en su libro La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (2003), donde parece que esta es una actitud de “interrupción”, algo que pasa de la contemplación a la interpretación, de la moralización a la sensación y en este caso parece irrumpir el sentir del personaje al sentir propio.
Por otra parte, tendríamos que pensar como inadmisibles las categorías como “responsabilidad afectiva” para juzgar una película que tal vez esté retratando que el amor y la vida no sólo se constituyen de pura positividad. Porque sí, parte de la película versa sobre un ser que es nuevo en este mundo y está comenzando a saber cómo funciona y cómo funcionan las personas que lo habitan, de ello hay muchos guiños en el filme.
Y el hombre metálico aprendió que una de las cualidades de los habitantes del mundo es el amor y que esté no sólo se trata de un consumo del otro, sino, de una serie de experiencias que también traen consigo la negatividad y de la renuncia de sí mismo para no aniquilar la diferencia de la alteridad. Tal como lo menciona el filósofo Byung-Chul Han.
El amor como conclusión absoluta pasa a través de la muerte. Ciertamente se muere en el otro, pero a esta muerte le sigue un retorno hacia sí. Y el retorno reconciliado desde el otro hacia sí es todo menos una apropiación violenta del otro (2014, p. 27).
En nuestra sociedad actual, del rendimiento como diría Han, se huye a la negatividad, a la condena de que podemos morir en el otro si caemos en el amor, porque el sujeto del rendimiento sólo busca el goce compulsivo, aquello que no contraerá malestar para sí mismo y que pueda seguir siendo una vía para condenar al otro a ser una mercancía de consumo.
Más que vivir, sobrevive con las migajas de afectos que busca constantemente para poder afirmarse como sujeto atado a las demandas del capitalismo, incapaz de dar cierre o conclusión por su propia condición. La negatividad representada en la muerte de sí mismo dentro de la diferencia del otro, revitaliza y busca no sólo vivir, sino, vivir bien.
El Robot aprende del amor, de la negatividad constituida por la soledad, la espera y final la muerte en lo literal, para renacer y retornar desde su amigo el mapache y vivir una buena vida, una donde sabe cuál es la conclusión desde el primer momento que la retoma.
Referencias
Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. D.F., México: Ítaca.
Han, B. (2014). La agonía de Eros. Barcelona, España: Heder.